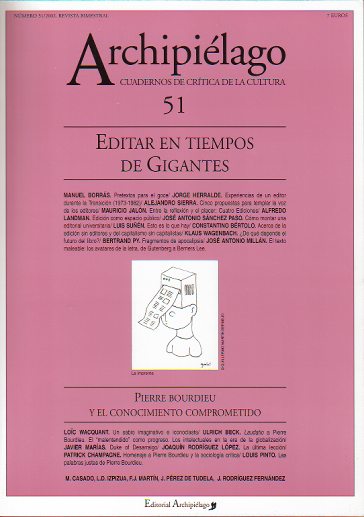
Introducción:
Editar en tiempos de gigantes
por Joaquín Rodríguez
Claro que existe la edición independiente, vaya esta afirmación por delante como respuesta, por una parte, a los últimos debates y porfías entre editores y empresarios culturales en torno a la vigencia o no de esta concepción del trabajo editorial y, por otra parte, como divisa de este número que Archipiélago dedica a la labor de los editores que entienden su labor como un compromiso cultural e intelectual a largo plazo asumiendo en su trabajo volcado hacia el futuro la creación y formación de sus potenciales lectores y los riesgos inherentes a las inversiones de una empresa cultural incierta, frágil y, a menudo, tentada por valores conservadores y comerciales.
No quiere decir esto, porque se trataría de una simple ingenuidad o de una hipérbole interesada, que la edición independiente sea intrínsecamente una edición de calidad, pero negar su existencia o intentar igualarla a otras modalidades de la edición sería tanto como decir que existe una sola lengua con un único término indiferenciado, y estaremos todos de acuerdo en que desde los orígenes de la lingüística algo quedó, por lo menos, inequívocamente claro: que los términos de un sistema son solidarios pero su valor distintivo proviene y resulta de la presencia simultánea de los otros. Lo mismo ocurre en el campo editorial, cada vez de manera más clara y evidente si cabe: existe la edición de vanguardia, la que defiende, busca y promociona a la vanguardia artística, la que acoge los valores del experimentalismo y las nuevas tendencias, la que explora nuevas vetas –lenguas, geografías, etc.
– haciendo en buena medida de la necesidad virtud porque existe la edición comercial basada en la publicación de títulos, autores y temas populares, asequibles, consabidos; existen las editoriales que asumen y aceptan que las empresas culturales son empresas de producción de ciclo largo, empresas arriesgadas y expuestas a la incertidumbre porque existen empresas editoriales que conciben la edición como un negocio de ciclo corto, a un plazo extremadamente breve, en el que las inversiones realizadas deben proporcionar rápidos y crecientes rendimientos; existe por tanto la edición volcada hacia el futuro y la producción de libros basada en la inmediatez, el long-seller y el best-seller que a muchos gusta llamar libro de impacto seguramente porque es agresivo como un arma arrojadiza; existe la edición de obras, como recomendaba Einaudi, que tienen que hacerse su propio público, que salen a la calle con la única fuerza de sus palabras y sus ideas y se abren paso entre la algarabía de las novedades con la voluntad de permanecer porque existe el libro fugaz concebido para satisfacer el efímero interés de un lector que olvidará su contenido con la misma celeridad que desaparecerá el libro de las mesas de novedades.Entre los dos extremos, entre las dos formas antagónicas de editar, entre la autonomía insensata de una edición independiente que ignora la dimensión económica del proyecto intelectual y el sometimiento incondicional o cínico a los valores estrictamente comerciales y mercantiles de lo editado existen, por supuesto, términos intermedios, más o menos partidarios de una u otra forma de concebir y practicar la edición, más o menos capaces de practicar estrategias de edición mixtas o más bien bastardas, como decía Ernst Rowohlt. En el campo editorial coexiste esa diversidad y, mientras una modalidad no se quiera hacer pasar por la otra o quiera usurpar rasgos o denominaciones que no son los suyos, todo es legítimo y hasta necesario –aunque sólo fuera porque sin una cosa no se puede designar la otra-. Lo malo o incluso perverso ocurre, sin embargo, cuando los grandes quieren imponer las reglas del juego o juegan, directamente, con varios ases en la mano: el ecosistema del libro es tan particular y delicado porque el campo literario –y todo lo que tiene dentro, escritores, editores, críticos, libreros
– nació en buena medida negando o invirtiendo los principios del interés económico más tosco, afirmando, como decía Stevenson, que "si uno ha adoptado un arte como oficio, renuncie desde el principio a toda ambición económica". Proclamando esa autonomía respecto a las determinaciones más descarnadamente comerciales obligaba a los editores, también, por lo menos a cierta clase de editores, a compartir los valores invertidos de la creación y la difusión artísticas y a convenir, por tanto, que el negocio del libro no era casi ni negocio o era un negocio cuyos márgenes de beneficio siempre escasos estaban sometidos a la subversión de la lógica mercantil. De ahí que cuando hoy los grupos editoriales adquieren sellos más o menos históricos y colocan en sus cargos ejecutivos a personas ajenas por completo a la lógica propia del campo editorial y les exigen cuentas de resultados anuales más que saneadas –u obligan a editores veteranos a admitir y aplicar más o menos cínicamente, más o menos crédulamente, más o menos decididamente, los criterios de rentabilidad de una empresa cuya estructura necesita unos ingresos copiosos y regulares para pervivir–, sus principios se desnaturalizan y la edición de libros se convierte en una alocada carrera hacia ninguna parte –en España 62.000 nuevos títulos, una media de 170 libros diarios– donde la impactante novedad se come a la novedosa obra maestra de la semana que se traga al novísimo lanzamiento de la semana anterior que, por la puerta de atrás, llega devuelto a 90 días por el librero o la superficie comercial y necesita que otra portentosa o divertida o sesudísima novedad haya sido lanzada ya al mercado para intentar paliar las pérdidas del primer libro de impacto. Que existan estos libros y las editoriales que los hacen, al contrario de lo que los más maniqueos puedan pensar, no es diabólico en sí mismo. Tienen su lugar reservado en el campo editorial y deben recibir el nombre que les corresponde, simplemente.Todos los que vivimos del libro y para el libro sabemos, no nos engañemos, que el catálogo de un grupo editorial o una editorial grande contiene magníficas obras y descubrimientos, tanto o más interesantes que los que publica un editor independiente, gracias a que alguien sigue manteniendo la firme conciencia de que al lado de un título fácil, superficial y anecdótico –reverencia al patrón, a la cuenta de resultados y esfuerzo por salvaguardar el propio sueldo
– cabe forjar un catálogo serio y hasta arriesgado; lo contrario también es cierto: existen malos editores independientes, que ocultan de manera vergonzante sus apuestas comerciales paralelas para sustentar un catálogo sin el mayor interés. Pero si esas dos realidades son innegables, no por eso deja de ser cierto que cuando la lógica financiera se impone en el campo editorial, cuando la independencia de criterio y selección del antiguo editor queda arrinconada por el juicio del último ejecutivo que ha aprendido los diez mandamientos del marketing en un curso a distancia; cuando la "fuerza" de ventas (chocante denominación, seguramente porque para que un libro impacte habrá que lanzarlo con energía) desembarca en las librerías y arrincona o acorrala y asfixia a la oferta de las pequeñas editoriales y abole, de esa manera, toda atisbo de diversidad; cuando la publicidad editorial pretende hacernos confundir el éxito de ventas con la calidad intrínseca de lo vendido, entonces algo se resquebraja.Y las editoriales se diferencian porque existen, claro está, editores independientes, editores consagrados, editores "consentidos" y gestores con o sin MBA aconsejados por consultores con o sin MBA –como nos recordará Klaus Wagenbach con sarcasmo en su colaboración
–, es decir, edición con editores y edición sin editores. Menos de la última de las especies, que tampoco estaría especialmente preocupada por la edición y su futuro y que últimamente parece mostrar signos de cansancio porque parece que esto del libro no da para tanto como habían presumido, en las páginas de Archipiélago volcarán sus reflexiones algunos de los más destacados representantes de la edición contemporánea: Manuel Borrás argumentará que la ética y la estética son conceptos que se solicitan uno al otro, que no pueden desunirse y que su asociación se muestra duradera y congruentemente en el catálogo de un editor; Jorge Herralde mostrará que la consagración de un editor es el resultado del tesón e incluso la obstinación por encima de las objeciones de la censura y de las tentaciones del mercado, y que la consagración es un problemático estado o posición central dentro del campo editorial en el que hay que defender el prestigio acumulado hasta el momento –el capital cultural y simbólico específico– sin canjearlo por meros y seguramente tentadores beneficios económicos; Alejandro Sierra se encargará de precisar que en los momentos de confusión los editores deben saber –quizás recordar– que existen algunas tareas antiguas, básicas y diarias que definen el oficio –leer, diseñar lentamente un programa, obligar al lector a aceptar nuevos valores– y que son arteramente pervertidas u olvidadas; Alfredo Landman y Mauricio Jalón explicarán que la fuerza de una editorial pequeña y ejemplar entre las independientes es, precisamente, su doble condición periférica: la geográfica y la temática. A veces la fortaleza se refuerza refugiándose en la propia pequeñez; José Antonio Sánchez Paso revelará que más de un 30% de la edición en España, la edición institucional silenciada por los gremios de editores, padece de varias enfermedades crónicas, aunque todas ellas desencadenadas por un solo agente, la injerencia interesada y partidista de quienes nada saben de edición pero necesitan de un servicio de publicaciones privado; Luis Suñén y Constantino Bértolo son dos de los grandes editores actuales, dos editores consentidos y, por eso mismo, dos profesionales que conocen bien la dificultad de mantener un recio criterio de excelencia editorial en un entorno como mínimo oscilante y movedizo; desde fuera dos opiniones, dos visiones radicales: Klaus Wagenbach, el gran editor alemán independiente, inmisericorde con los que llevan los libros a la bolsa prescindiendo del criterio de los editores y los lectores, colérico con los que intentan encadenar la independencia del campo literario al espejismo de los beneficios económicos inmediatos. Wagenbach nos dará, sin embargo, una señal de esperanza: la propia e intrínseca cortedad de los beneficios que los libros pueden proporcionar será la que aleje a los recién llegados hacia otros lugares más provechosos; Bertrand Py, impulsor de veinte años de aventura editorial independiente, resistente y convencida, identifica cuáles son las amenazas actuales y cifra su éxito en el íntimo convencimiento de la inmortalidad del libro. José Antonio Millán, por último, hará una prospección en el futuro del libro, algo más que un augurio sobre la probable manera en que las editoriales deberán afrontar la elaboración y la comercialización de los contenidos de acuerdo con las potencialidades de las nuevas tecnologías.Pierre Bourdieu, al que por desconsoladoras razones también se homenajeará en estas páginas de Archipiélago decía no hace mucho delante de algunos de los más poderosos propietarios de conglomerados editoriales y audiovisuales: "...la posición de los productores culturales más autónomos, desposeídos poco a poco de sus medios de producción y sobre todo de difusión, sin duda nunca ha estado tan amenazada y tan debilitada, pero a la vez nunca ha sido tan excepcional, útil y preciosa. Extrañamente, los productores más "puros", los más gratuitos, los más "formales", se encuentran situados hoy, a menudo sin saberlo, en la vanguardia de la lucha por la defensa de los valores más altos de la humanidad. Defendiendo su singularidad, defienden los valores más universales". Pues a eso vamos, a escudar y reforzar en estas páginas, gracias a la colaboración de algunos de los editores más concienzudos y sugestivos de España, Francia y Alemania, la edición más universal y consciente de sus obligaciones y compromisos.
Última versión, 29 de junio del 2002